
Eugenio Sofonisco, dedicaba la mañana del domingo a las cobranzas del hierro trabajado. Salía de la incesancia áurea de su fragua y entraba con distraída oblicuidad en la casa de los mayores del pueblo. No se podía saber si era griego o hijo de griegos. Sólo alcanzaba su plenitud rodeado por la serenidad incandescente del metal. Guardaba un olvido que le llevaba a ser irregular en los cobros, pero irreductible. Volvía siempre silbando, pero volvía y no se olvidaba. Tenía que ir a la casa del filólogo que le había encargado un freno para el caballo joven del hijo de su querida, y aunque el ayuda de cámara le salía al paso, Sofonisco estaba convencido de que el filólogo tenía que hacer por la mano de su ayuda de cámara los pagos que engordaban los días domingos. Para él, cobrar en monedas era mantener la eternidad recíproca que su trabajo necesitaba. Mientras trabajaba el hierro, las chispas lo mantenían en el oro instantáneo, en el parpadeo estelar. Cuando recibía las monedas, le parecía que le devolvían las mismas chispas congeladas, cortadas como el pan.
Agudo y locuaz, le gustaba aparecer como lastimero y sollozante. El domingo que fue a casa del filólogo se entró al ruedo, oblicuo como de costumbre, y al atravesar el largo patio que tenía que recorrer antes de tocar la primera puerta, vio en el centro del patio una montura con la inscripción de ilustres garabatos aljamiados. Ilustró la punta de sus dedos recorriendo la tibiedad de aquella piel y la frialdad de los garabatos en argentium de Lisboa. Apoyado en su distracción avanzaba convencido, cuando la voz del mayordomo del filólogo llenó el patio, la plaza y la villa. Insolencia, decía, venir cuando no se le llama, nos repta en el oído con la punta de sus silbidos y se pone a manosear la montura que no necesita de su voluptuosidad. Orosmes, soplillo malo. No vienes nunca y hoy que se te ocurre, mi señor el filólogo fue a desayunar a casa del tío de un meteorólogo de las Bahamas que nos visita, y no está ni tiene por qué estar. Usted viene a cobrar y no a acariciar la plata de las monturas que no son suyas. Empieza por hacer las cosas mal, y después acaricia su maldad. Un herrero con delectación morosa. Te disfrazas de distraído amante del argentium, pero en el puño se te ve el rollo de los cobros, las papeletas de la anotación cuidadosa. Te finges distraído y acaricias, pero tu punto final es cerrar el pañuelo con arena aún más sucia y con las monedas en que te recuestas y engordas. No te quiero ver más por aquí, te presentas en el instante que sólo a ti corresponde, alargas la mano y después te vas. No tienes por qué acariciar la plata de ninguna montura. La voz se calló, desaparecieron los carros de ese Ezequiel, y Sofonisco saltó de su distracción a una retirada lenta, disimulada.
El domingo siguiente se levantó con una vehemencia indetenible para volver a repetir la cobranza en casa del filólogo. Se sentía avergonzado de los gritos del mayordomo, vaciló, y le dijo a su mujer la urgencia de aquel cobro y el malestar que lo aguantaba en casa. La mujer de Sofonisco se cambió los zapatos, se alisó, mientras adoptaba la dirección de la casa del filólogo. Se le olvidó acariciar la montura antes de que su mano cayese tres veces en el aldabón.
No le salió al paso el mayordomo, sino la esposa del filólogo. Insignificante y relegada cuando su esposo estaba en casa si éste viajaba adquiría una posición rectificadora y durante la ausencia del esposo presumía de modificar y humillar al mayordomo. Le había mandado que ayudase a fregar la loza, que abandonase el plumero y sus insistentes acudidas a la más lejana insinuación a su presencia, llenada con mimosas vacilaciones. Había visto la humillación de la noble distracción de Sofonisco, anonadado por la crueldad y los chillidos del mayordomo. Y ahora quería limpiarle el camino, reconciliarse.
A la presencia del deseo de cobranza, contestó con muchas zalemas que su esposo continuaba las visitas dominicales al meteorólogo de las Bahamas, ya que tenían mucho que hablar acerca de la influencia de la literatura birmana en el siglo II de la Era Cristiana. Ella no tenía dinero en casa, pero se afanaría por hacer el pago en cualquier forma. Sorprendió una indicación lejana. Ah, sígame, le dijo. La traspasó por pasadizos hasta que llegaron como a un oasis de frío, estaban en la nevera de la casa. Le enseñó colgada una buena pierna de res. Es suya, le dijo, se la cambio por el recibo. No tengo por ahora otra manera de pagarle. Quizás el domingo siguiente el mayordomo le entregue unas cuantas monedas que le envía mi esposo el filólogo. Pero no, dijo como iluminada, prefiero pagarle yo ahora mismo. Es suya, llévesela como quiera, pero no la arrastre, requiere un buen hombro. Vaya a buscar a su esposo. Las puertas quedarán abiertas para que no se moleste. Dispense, adiós.
Al llegar a su casa el herrero descansó la pierna de la res cerca del baúl, indeciso ante la situación definitiva del nuevo monumento que se elevaba en su cámara. Tenía unos fluxes que nunca usaba, esperando una solemnidad que nunca lo saludaba, los empapeló y los llevó hasta una esquina donde fueron desenvueltos en un cromatismo xántico. Izó la pierna y la situó en el respeto de una elevación que no evitase la tajada diaria al alcance de la mano, y salió a airearse, el olor penetrante de la res le había comunicado una respiración mayor que necesitaba de la frecuencia de los árboles en el aire que él iba a incorporar.
La esposa se desabrochó, esperando el regreso del herrero para hacer cama. Desnuda se acercó a la pierna de la res, la contempló, acariciándola con los ojos desde lejos. La pierna trasudó como una gota de sangre que vino a reventar contra su seno. No reventó, al golpe duro de la gota de sangre en el seno sintió deseos de oscurecer el cuarto antes de que regresase el herrero. Sintió miedo de verse el seno y miedo de ver el esposo. El sueño, uno al lado del otro, los distanció por dos caminos que terminaban en la misma puerta de hierro con inscripciones ilegibles. Cierto que ella era analfabeta; él, había comenzado a leer en griego en su niñez; a contar los dracmas limpiando calzado en Esmirna y había hecho chispas en los trabajos de la forja colada en la villa de Jagüey Grande. Cuando dormía después que había penetrado con su cuerpo en su esposa diversificaba su sueño, ocurriéndosele que recibía un mensaje de Lagasch, alcalde de Mesopotamia, comprando todas sus cabras. Al terminar el sueño, soñaba que estaba en el principio de la noche, en el sitio donde se iniciaba la inscripción de los soplos benévolos.
Al despertar la esposa tuvo valor para contemplarse el seno. Había brotado una protuberancia carmesí que trató de ocultar, pero el tamaño posterior la llevó a hablar con Sofonisco de la nueva vergüenza aparecida en su cuerpo. El no le dijo lo que tenía que hacer. Se sintió tan indeciso, después consideró la aparición de algo sagrado, luego respetaba más que nunca a su mujer, pero no la tocaba ya. Todos los vecinos le hablaron del negro Tomás, cuyo padre había alcanzado una edad que los abuelos del pueblo en su niñez ya lo recordaban como viejo. Había curado viruelas, andaba con largo cayado de rama de naranjo, cuando se tornaban negras, abrazándose con blancas. Allí fue y el negro le habló con sílaba lenta, de imprescindible recuerdo: me alegra el herrero y me voy a entretener en devolverle a su esposa como un metal. Hay que hacer primero túnel y después salida. Yo tengo el aceite del túnel, no preveo la salida que Dios tiene que ayudar. Hay un aceite de nueces de Ipuare, en el Brasil, que es caliente y abre brecha e inicia el recorrido. Con esa dinamita aceitada su pelota desaparecerá, no desaparecer, va hacia dentro buscando una salida. Se lo pone una semana, dejando caer la gota de aceite hirviendo a la misma altura donde cayó la gota de sangre. Después, vuelva. Algo tiene que ocurrir. Ya no se espera que algo ocurra. Antes, cuando tocaban la puerta, se sentía que podía ser Dios. Ahora se piensa que sea un cobrador y no se abre. Mientras se aplica el aceite hirviendo, tiene que tocarla su esposo todos los días. Ya tiene túnel, ahora espere salida.
Se sentía penetrada, la penetración estaba en tan mínima dosis en su recorrido que no sentía dolor. El topo seguido de la comadreja, el oso hormiguero seguido de una larga cadena la recorrían. Buscaban una salida, mientras sentía que la protuberancia carmesí se iba replegando en el pozo de su cuerpo. Un día encontró la salida: por una carie se precipitó la protuberancia. Desde entonces empezó a temblar, tomar agua -orinar- tomar agua, se convirtió en el terrible ejercicio de sus noches. Estaba convencida que había sanado ¿acaso no había visto ella misma a la protuberancia caer en el suelo y desaparecer como una nube que nunca se pudo ver? Tuvo que ir de nuevo a ver al negro Tomás. Hubo túnel y salida, le dijo, ésta la ganó usted. Yo no podía prever que una carie sería la puerta. Ahora le hace falta no el aceite que quema, sino el que rodea la mirada. Yo no podía ver a una carie como una puerta, pero conozco ese aceite de calentura natural que se va apoderando de usted como un gato convertido en nube. Vaya a ver al negro Alberto, y él, que ya no baila como diablito, le ofrecerá los colores de sus recuerdos, las combinaciones que le son necesarias para su sueño. Usted fue recorrida por animales lentos, de cabeceo milenario. Ahora salga, siga con sus pasos la lección que le va a dictar su mirada. Tiene que convertir en cuerda floja todo cuanto pise.
Fue a ver al negro Alberto. Vivía en una casa señorial de Marianao, la casa solariega de los Marqueses de Bombato había declinado lentamente hacia el solar. En 1850, los Marqueses daban fiestas nocturnas, maldiciendo la llegada de la aurora. En 1870, se había convertido en una casona gris de cobrar contribuciones. En 1876, era el estado ciudad de un solar de Marianao. Ahora se guardaba una colilla para ser fumada tres horas después, en el blasón de una puerta de caoba. La pila bautismal recibía diariamente la materia que hace abominables a las pajareras. El negro Alberto estaba sentado en una pieza que tenía la destreza de trabajo de un sillón de Voltaire con la destreza simbólica de un sillón Flaubert. Al verla se levantó para otorgarle las primeras palmatorias.
Ya hubo túnel, le preguntó con una solemnidad jacarandosa. Con una elasticidad madura que guardaba la enseñanza de sus gestos.
Lo hubo y la carie sirvió de puerta. Pero a pesar de que yo vi, estaba muy despierta, rebotar la bolita contra el suelo que todos los días brillantó, no me siento bien y sufro.
Alberto había sido diablito en su juventud. Cuando era adolescente bailaba desnudo, a medida que recorría los años iba aumentando su colección de túnicas. Cuando se retiró mostraba sus colecciones a los enviados por el negro Tomás con fines curativos. Transcurría diseñando los vestidos que ya no podía ponerse para ninguna fiesta, y su mujer costurera copiaba como si en eso consistiese su fidelidad. Algunos se complicaban en laberintos de hilos, sedas y cordones, que rememoraba a Nijinsky entrevisto por Jacques Emile Blanche. Otros se aventuraban en el riesgo sigiloso de dos colores contrastados con una lentitud de trirreme. Los fue entreabriendo en presencia de la esposa de Sofonisco. Las correas con campanillas que ceñían sus brazos y piernas estaban invariablemente resueltas siguiendo las vetas de oro en el fondo verde oscuro del cobre. Las más retorcidas combinaciones dejaban impávidas a la mujer del griego. Parecía que ya Alberto tocaría el final de su colección de túnicas y ni él se intranquilizaba ni la visitante mostraba la serenidad que había ido a rescatar. Por fin, mostró entre las últimas túnicas, la lila que mostraba grabada en sus espaldas una paloma. Los collares que ceñían sus brazos y sus piernas ya no eran circulares. En la boca de la paloma no se observaban ramas de trigo o aceitunas, sino muy roja, mostraba su boca en doble rojez. Alberto anotó fríamente en su memoria: blanco, lila y rojo. Como quien vuelve del sueño aparta los pañuelos que se le tienden, la esposa del herrero dijo: ya estoy en la orilla.
Fue a pagarle los servicios suntuosos del negro Alberto. Recordó lo horrible que era para ella cobrar, llevar a su casa aquella enorme pieza de res. Pensó que pagar era como lanzar una maldición a un rostro que no la había provocado.
No busque, le dijo Alberto, coja el hueso de la pierna y entiérrelo. Recuérdalo, pero no lo mire. La ironía del túnel es la paloma, siempre encuentra salida. Yo creí que había que despertarla, pero su propia sangre la llevaba a poner la mano en un cuerpo blando. La paloma blanca y la lengua roja colocan su mirada en lo cotidiano de la mañana.
Sin embargo, le contestó, el negro Tomás me aconsejaba que Sofonisco me tocara y yo comprendía que él me tenía miedo. Me pasaban cosas extrañas y él huía. Me abrazaba, pero mostraba en el fondo de sus averiguaciones carnales una indiferencia, como si me hubiese convertido en una imagen desatada de la carne. Ahora me recordará con más precisión y podré caber de nuevo dentro de él sin atemorizarlo. Entonces se sacó del seno un hilo que el negro Alberto, siempre avisado, fue tirando, cuando todo el hilo estaba desconcertado por el suelo, lo cogió y lo lanzó en la saya de su mujer que seguía cosiendo, recorriendo mansamente sus diseños.
Habían pasado los años que ya mostraba el hijo de Sofonisco y el pitagórico siete se mostraba con el ritmo que golpeaba la pelota contra el suelo. Su frenesí lo llevaba a golpear tan rápidamente que parecía que en ocasiones la pelota buscaba su mano como si fuera un muro, con la confianza de ser siempre interrumpida. Otras veces, después de tropezar con el suelo la pelota se levantaba como si fuese a trazar la altura de un fantasma imposible. La madre contemplaba con una lánguida extrañeza aquel frenesí de su hijo. Crecía, se volvía roja como cuando el padre martillaba las chispas. Parecía estar ciego en el momento en que le pegaba a la pelota contra el suelo y luego casi con indiferencia no recobraba el orgullo de la mirada al ver la altura alcanzada. Al alcanzar una altura increíble para el golpe de su pequeña mano, alcanzó una altura misteriosa que ya más nunca podría rebasar. La pelota vaciló, recorrió una canal invisible y al fin se quedó dormida en la pantalla de grueso cartón verde que cubría el bombillo. La madre del nuevo Sofonisco, se movilizó jubilosa para entregarle a su hijo la alegría del reencuentro. Como si hubiese resuelto la invención de poblar el aire de peces, fue al patio y cogió la vara que alzaba a la tendedora lo más alto posible de las manchas de la tierra. Le dio un golpe muy ligero a la pelota para ver que rodase por la pantalla. No pudo prever la velocidad devoradora que adquiriría la pelota, muy superior a la huida de sus piernas. Le cayó en la nuca. El niño escondió la pelota para que llenase el mismo tiempo que le estaba dedicado al día siguiente. El herrero se fue a dormir, sus músculos estaban muy espesos por su ración diaria de martillazos y necesitaba del aceite flexible del sueño. El niño necesitaba esconder algo para dormirse. Ella ocupó su lugar: dormir sin despertar al que estaba a su lado. Soñó que por carecer de piernas, circulizada, se movía, pero sin poder definir ningún camino. Con una lentitud secular soñó que le iban brotando retoños, después prolongaciones, por último, piernas. Cuando iba a precisar que caminaba se encontró la entrada de un túnel. Ya ella sabía, el sueño era de fácil interpretación llevado por sus recuerdos y se sintió fatigada al sentirse la más aburrida de las aburridas.
Dejó el sueño en el momento en que entraba en el túnel, pero al despertar se llevó la mano a la nuca y allí estaba de nuevo la protuberancia carmesí. Ya está ahí, dijo, como quien recibe lo esperado.
Viene como siempre, contestó Sofonisco despertándose, a hacer su mal y lo peor es que tenemos que salir con él. Cualquiera que se quede sin el otro hasta el último momento, hasta entrar, es el que no podrá recordar.
Hay que averiguarlo, seguirlo, dijo ella, ya es la segunda vez y ahora viene a destruir como quien trabaja sobre un cuerpo relaxo que no tiene prolongaciones para atraer o rechazar. Puerta, túnel, carie, la paloma encuentra salida, todo eso está ya desinflado, Y no sé si el negro Tomás al surgir el nuevo hecho en la misma persona no se distraerá, fingirá que se pone al acoso para descansar. Yo misma he borrado la posibilidad de la sorpresa que mi cuerpo recién lavado puede ofrecer. Me veo obligada a recorrer un camino donde los deseos están cumplidos.
Sí, dijo Sofonisco, que ya no se rodeaba de un halo de chispas, pero eso sucede delante de mí y no puedo contemplar un espectáculo tan terrible sin ver las contradicciones que recibo cuando estoy dormido y siento que te acuestas a mi lado.
Entonces, dijo ella, tengo que buscar tu salud y aunque estoy ya convertida en cristal, tengo que girar para que tus ojos no se oscurezcan.
De pronto, cuando llega el cangrejo, dijo el herrero tiritando, me veo obligado a retroceder y ya no puedo tocarte. Cuando tú luchas con esas contradicciones que te han sido impuestas, me asomo y veo que lo que me transparentaba se borra, que es necesario reencontrarlo después de un paréntesis peligroso. Aunque ya tú no tengas curiosidad, me es necesario comprender una destreza, la forma que tú adquieres para caer en tu separación de mi cuerpo. Esa monotonía que tú esbozas, esa impertinencia para comprobar tus deseos, revela un endurecimiento que yo disculpo, pues en los caminos que te van a imponer, requieres una gran opacidad, ya que la luz te iría reduciendo, descubriéndote en un momento en que ya tú no puedes ser conocida por nadie.
Ah, tú, silabeó la esposa, ahora es cuando surges y ya no necesitas tocarme. Cuando surge ese escorpión sobre mi cuerpo te entretienes con los esfuerzos que yo hago para quitármelo de encima. Cuando veas que ya no puedo quitármelo entonces empezará tu madurez. Al día siguiente, con la flor del aretillo sobre el seno, fue a ver al negro Tomás.
Atravesó la bahía. El negro la situó entre una esquina y un farol que se alejaba cinco metros. Precipitadamente le dejó el frasco con aceite y el negro se hizo invisible. La esposa del herrero distinguió círculos y casas. El semicírculo de la línea de la playa, el círculo de los carruseles que lanzaban chispas de fósforo y latigazos, y más arriba las casas en rosa con puertas anaranjadas y las verjas en crema de mantecado. Negros vestidos de diablito avanzaban de la playa a los carruseles y allí se disolvían. Empezaban desenrollándose acostados en el suelo, como si hubiesen sido abandonados por el oleaje. Se iban desperezando, ya están de pie y ahora lanzan gritos agudos como pájaros degollados. Después solemnizan y cuando están al lado de los carruseles las voces se han hecho duras, unidas como una coral que tiene que ser oída. Los carruseles como si mascasen el légamo de ultratumba cortan sus rostros con cuchilladas que dejan un sesgo de luna embadurnada con hollín y calabaza. La calabaza fue una fruta y ahora es una máscara y ha cambiado su ropa ante nuestro rostro como si la carne se convirtiese en hueso y por un rayo de sol nocturno el esqueleto se rellenase con almohadas nupciales. Aquellas casas girando parecen escaparse, y golpean nuestro costado. Es lo insaciable; los diablitos avanzan hasta los carruseles y éstos lo rechazan otra vez y otra hasta la playa. Los soldados momificados soportan aquella lava. Uno saca su espada y surge una nalga por encantamiento y pega como un tambor. Un negrito de siete años, hijo de Alberto el de las túnicas, vestido de marinero veneciano, empina un papalote para conmemorar la coincidencia de la espada y la nalga. La esposa, portadora del cangrejo, acostumbrada a las chispas del herrero griego, retrocede de la esquina hasta el farol. Cuando los diablos son botados hasta la playa, ella avanza cautelosamente hasta la esquina. Cuando los diablitos llegan hasta los bordes del carrusel, ella retrocede hasta el farol. Sintió pánico y la voz le subía hasta querer romper sus tapas, pero el cangrejo que llevaba en la nuca le servía de tapón. Las grandes presiones concentradas en los coros de los negros se sintieron un poco tristes al ver que nada más podían trasladarla de la esquina hasta el farol. Y a la limitación, a la encerrona de su pánico oponían la altura de sus voces en un crecento de mareas sinfín. Después supo que un poeta checo que asistía para hacer color local, acostumbrado a los crepúsculos danzados en el Albaicín, había comenzado a tiritar y a llorar, teniendo un policía que protegerlo con su capota y llevarlo al calabozo para que durmiese sin diablos. Al día siguiente, las páginas de su cuaderno lucían como pétalos idiotas entre el petróleo y la gelatina de las tambochas, devueltas por los pescadores eruditos a las aguas muertas de la bahía.
Y más allá de los carruseles, las casas pobladas hasta reventar, con las claraboyas cerradas para evitar que la luz subdivida a los cuerpos. Bailándole a las esquinas, a los santos, al fango tirado contra cualquier pared, en cada casa apretada se repite la caminata de la playa hasta el carrusel. De pronto, un cuerpo envuelto en un trapo anaranjado es lanzado más allá de las puertas. Los soldados enloquecidos lanzan tiros como cohetes. Pero las casas cerradas, llenas hasta reventar, desdeñan el fuego artificial. “Aquí te encontré y aquí te maté”. Y la cuchillada… Ah… La esposa del herrero siente que le clavan la cabeza y retrocede hasta el farol. Pasan por encima de ella, como en un asalto, todo el botín de la fiesta. Recibe una claridad, la mañana comienza a acariciarla. Empieza a sentir, a recuperar y sorprende que el frasco de aceite del Brasil hierve queriendo reventar. Cree que aún separa a los grupos, pide permiso y nadie la rodea. La lancha que la devuelve como única tripulante, le permite un sueño duro que galopa en el petróleo. Sale de la lancha con pasos raudos, como si la fuese a tripular de nuevo. Cuando llega a su casa percibe a su esposo y a su hijo respetuosos de las costumbres de siempre. Y lleva el aceite hirviendo hasta su nuca. Ya encontró camino, le dice de nuevo el negro Tomás cuando lo visita, y saldrá más allá del túnel. Por la mañana lanza de nuevo la protuberancia carmesí. Ahora ha saltado por el túnel de la cuenca del ojo izquierdo. Pero la zozobra que la continúa es insoportable. El esposo alejado de ella, en una soledad duplicada, se lleva de continuo el índice a los labios. Y aunque está solo y muy lejos de ella, repite ese gesto, que la vecinería a su vez comenta y repite. Y el hijo, más huraño, antes de entrar en el sueño, se obstaculiza a sí mismo en tal forma que la pelota rueda como si fuese agua muerta o una cucharada despreciada cuyo vuelo es seguido con indiferencia.
¿Qué les pasa a ustedes?, dice después de la sobremesa, lanzándole la pelota a su hijo que la deja correr, importándole nada su desenvolvimiento.
Estás en vacaciones, ahora se dirige al esposo, para ver si tiene mejor suerte, no quieres hacer nada y las monturas de hierro van formando por toda la casa una negrura que será imposible limpiar cuando nos mudemos.
Nos mudaremos, le contesta casi por añadidura, y los hierros se quedarán, ya con ellos no se puede hacer ni una sola chispa. Me gusta más ver una luciérnaga de noche que arrancarles una chispa a esos hierros de día.
Ahora, le decía días más tarde el negro Tomás, no puedo predecir el combate de la golondrina y la paloma. Ni en qué forma le hablarán. Sé que la golondrina no puede penetrar en la casa y conozco la sombra de la paloma. Sin embargo, una golondrina se obstinará en penetrarla y la paloma le hará daño. Siempre que pelean la golondrina y la paloma se hace sombra mala.
Buscaba la huida de su casa. Con un paquete a su lado, por si tenía que permanecer en los parques a la noche, mostraba aún sobre su seno la flor del aretillo. En varias ocasiones la flor rodaba, queriendo escapársele, pero su indiferencia aun podía extender la mano y recuperarla. Su atención fue indicando los carros de golondrinas que borraban las nubes. No era su intención, hasta donde su mirada podía extenderse, poner la mano en el cuello de ninguna de ellas. El verso de Pitágoras, domésticas hirundines ne habeto que aconseja no llevar las golondrinas a la casa, existía para ella. Observaba sus perfectas escuadras, sus inclinaciones incesantes y geométricas. Apenas pudo hacer un vertiginoso movimiento con la mano derecha para ahuyentar a una golondrina que se apartaba de la bandada y había partido como una flecha marcada a hundirse en su rostro. Rechazada, volvió un instante a la estación de partida como para no perder la elasticidad que la lanzaba de nuevo, como el rayo se hace visible mientras la nube retrocede. Aterrorizada asió a la golondrina por el cuello y comenzó a apretarla. Cuando sintió la frialdad de las plumas, asqueada abrió las manos para que se escapase. Entontada, el ave ya no tenía fuerza para alejarse y la rondaba a una distancia bobalicona. Le hacía señas y gritos a la golondrina para que huyese, pero ella insistía, idiotizada como en las caricias de un borracho. Tuvo que huir volviendo el rostro para asegurar que el ave ya no tenía fuerza para perseguirla. A la otra mañana, como sucede siempre en la vergüenza de la conciencia, repasó aquel sitio donde se había manifestado el conjuro. Al lado del paquete, la golondrina lucía con sofocada torpeza la última frialdad. Pudo oír los comentarios de las esquinas que le indicaban que la golondrina había hecho esfuerzos contrahechos para acercarse al paquete. Esa misma noche soñó, mientras el herrero y su hijo guardaban de ella una distancia regida por la prudencia: la golondrina era de cartón mojado; el rocío había traspasado los papeles del paquete y algodonado los cordeles que lo custodiaban. Dentro, un niño gelatinoso, deshuesado en una herrería que manipulaba con martillos de agua, ofrecía su ombligo con una protuberancia carmesí para que abrevase el pico de caoba de la golondrina.
Después de tanto guerrear había ido volviendo a sus paseos del crepúsculo. Tuvo deleite de atar dos recuerdos, entremezclándolos y separándole después sus pinzas, irónicas. Creían que la habían dejado serena, no la huían, pero ya a su lado nada se le ponía en marcha para su destino. Creía recordar las cosas que pasaban a su lado con una dureza de arañazo. Alejaba tanto el rostro que se le acercaba o la mano que se le tendía que los gozaba como una estampa borrosa. Podía reducir el cielo al tamaño de una túnica y la paloma que le echaba la sombra a la otra inmovilizada con su lengua de rojez contrastada en la túnica lila. Gozaba de una sombra que le enviaba la paloma que no se acerca nunca tanto como la golondrina cuando está marcada. La luz la iba precisando cuando ya el herrero y su hijo no sentían el paseo del cangrejo por su nuca o por el seno que había impulsado con levedad acompasada la flor del aretillo. El cangrejo sentía que le habían quitado aquel cuerpo que él mordía duro y que creía suyo. Le habían quitado aquel cuerpo que él necesitaba para lo propio suyo, semejante al enconado refinamiento de las alfombras cuando reclaman nuestros pies.
.
.
José María Andrés Fernando Lezama Lima nació el 19 de diciembre de 1910 en el campamento militar de Columbia, en La Habana, hijo del coronel de artillería e ingeniero José María Lezama y Rodda y de Rosa Lima y Rosado.
En 1918 su padre se ofrece como voluntario a las tropas aliadas para combatir en la Primera Guerra Mundial, viaja a Estados Unidos con su familia y un año después muere a causa de la influenza en la Florida. La familia regresa a Cuba y se muda a la casa de la abuela materna, a Prado en La Habana vieja donde vivirá el resto de su vida.
En 1920 ingresa al colegio Mimó y cursa sus estudios primarios, lee el Quijote por primera vez. Comienza sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto de La Habana, donde se gradúa como bachiller en ciencias y letras en 1928. Un año más tarde iniciará los estudios de Derecho en la Universidad de La Habana.
Su obra culterana está saturada de claves, enigmas, alusiones, parábolas y alegorías que aluden a una realidad secreta, íntima y al mismo tiempo, ambigua. Desarrolló una erótica de la escritura que anticipa a las corrientes europeas de la estilística estructuralista.
Sus ensayos son imaginativos, poéticos, abiertos y constituyen una recreación de textos y visiones. Promotor de revistas y cenáculos, supo congregar en torno de sí a los poetas cubanos más importantes. Su amistad con el poeta y sacerdote español Ángel Gaztelú, contribuyó a la formación de su mundo espiritual.
Participó en septiembre de 1930 en los movimientos estudiantiles contra la dictadura de Gerardo Machado. Publicó su primer trabajo, el ensayo Tiempo negado, en la revista Grafos. Fundó en 1937 la revista Verbum y publica su famoso libro Muerte de Narciso, conoce al poeta español Juan Ramón Jiménez con quien mantiene una estrecha amistad. Durante los siguientes años creó otras tres revistas: Nadie parecía, Espuela de Plata y Orígenes junto a José Rodríguez Feo, una de las publicaciones cubanas más importantes en la que publicó los primeros cinco capítulos de su obra cumbre: Paradiso.
Sólo salió de Cuba durante dos breves períodos en viajes a México en 1949 y Jamaica un año después; en 1959 es nombrado director del Departamento de Literatura y Publicaciones del Consejo Nacional de Cultura de Cuba, donde dirige importantes colecciones de libros clásicos. En 1961 comienza a trabajar en el Centro Cubano de Investigaciones Literarias. En 1965 ocupa el cargo de investigador y asesor del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias, publica su Antología de la poesía cubana.
En 1966 imprime su novela Paradiso, considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la narrativa del siglo XX; en ella confluye toda su trayectoria poética de carácter barroco, simbólico e iniciático. La versión definitiva fue publicada en 1970 por la editorial Era, en una edición revisada por el autor y al cuidado de Julio Cortázar y Carlos Monsiváis.
Profundo conocedor de Platón y su idealismo, los poetas órficos, los filósofos gnósticos, Luis de Góngora, las corrientes culteranas y herméticas y ferviente lector de los poetas clásicos, Lezama vivió plenamente entregado a los libros, a la lectura y a la escritura. Se ha dicho de él que fue «un escritor de palabra golosa, henchida de barruntos sobre las más extraordinarias imaginerías. En él, el vocablo se hunde, como inmenso cucharón, en un caldo que contiene todos los saberes y todos los sabores y logra extraer, inimaginablemente entremezclados, bocados que son imágenes, que son poesía. Lezama es un poeta de lo sensual; escritor de una palabra que es deleite, que es placer, que es plenitud» (Rafael Fauquié, Escribir la Extrañeza).
La estética de Lezama es la estética de la intuición y de lo intuitivo: percepción primaria donde se encuentran todas las clarividencias. Su poesía no se alteró en la forma ni el fondo con la llegada de la Revolución Cubana y se mantuvo como una suerte de monumento solitario difícilmente catalogable. Para muchos especialistas, el conjunto de su obra representa dentro de la literatura hispanoamericana una ruptura radical con el realismo y la psicología y aporta una alquimia expresiva que no proviene de nadie.
En 1972 recibe el Premio Maldoror de poesía de Madrid y en Italia el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida al italiano, por la novela Paradiso.
Falleció el 9 de agosto de 1976 a consecuencia de las complicaciones del asma que padecía desde niño. A pesar de su escasa difusión editorial, la obra de José Lezama Lima sigue trascendiendo más allá del tiempo y las fronteras. Siendo hermético por instinto y exceso expresivo buscó la revelación del misterio de la poesía. Fue un poeta religioso que, como San Juan de la Cruz, hace prevalecer el sentir sobre el decir.
José Lezama Lima creó un sistema para explicar el mundo a través de la metáfora y especialmente de la imagen. Su famosa frase lo resume: la imagen es la realidad del mundo invisible. Él estructuró un sistema poético del mundo sin importarle la dificultad que su lectura entrañaba para todos los lectores: quiso explicar el conocimiento del mundo desde la otra orilla, desde lo desconocido y en ese recorrido lograr el desvelamiento de un nuevo ser nacido de la oscuridad: la poesía. (jal)







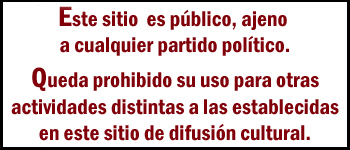










Debe estar conectado para enviar un comentario.